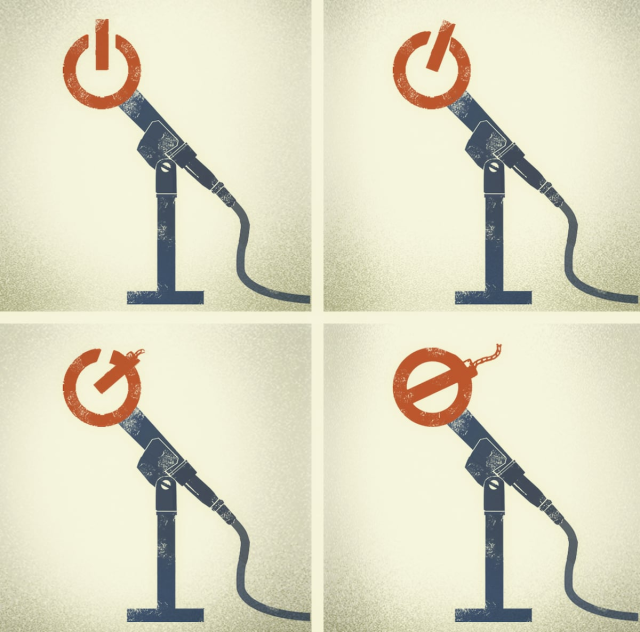
La precipitación con la que pretende actuar el Partido Popular no es, con todo, el único riesgo en el tratamiento de la crisis venezolana; el otro riesgo reside en no recorrer en absoluto la distancia entre la denuncia de Maduro y el reconocimiento de Edmundo González. Es el riesgo al que se estaría exponiendo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La variada rumorología acerca de su relación con el régimen venezolano no debería sustituir el análisis más sustancial de la difícil posición institucional en la que él mismo se ha colocado y, de rebote, ha colocado a España. Y no solo ahora, al guardar silencio cuando todos los observadores han hecho públicos sus informes, sino antes también, al aceptar en su momento formar parte de los organismos, fundaciones y personalidades a los que Maduro permitió ser testigos del desarrollo de las elecciones. Al asumir la tarea de observador, el expresidente adquirió un compromiso implícito: avalar el proceso, si esa hubiera sido su conclusión, o denunciarlo, si advirtió indicios de fraude. Lo que no es posible es que el papel de observador que aceptó se transforme sobre la marcha en el de mediador, como sostienen quienes tratan de justificar su silencio. Entre otras razones porque el silencio del expresidente ha ratificado la desconfianza de la oposición venezolana, y en esas condiciones no parece en principio viable que encabece ninguna mediación.
El giro atlantista de las Azores afectó al papel de España en la UE al colocarla en una posición excéntrica respecto de los equilibrios internos, y solo en los últimos años ha sido posible recuperar influencia gracias a iniciativas políticas de fondo en el Consejo y también al retroceso de Italia por la adscripción ideológica del Gobierno de Giorgia Meloni. Por lo que respecta al Mediterráneo, el giro atlantista propició un retorno a lo que el autor del último gran diseño de las relaciones exteriores de España, Fernando Morán, llamaba el africanismo, esto es, un género de política en el que los avances en las relaciones con Marruecos deterioran de manera automática las relaciones con Argelia, y viceversa. Los destrozos provocados entonces no han encontrado acomodo todavía, debido, entre otras razones, a la persistencia de dos controversias de alcance geoestratégico como son el futuro del Sáhara y la negación de los derechos de los palestinos por parte de Israel, entre los que los Acuerdos de Abraham establecieron un vínculo difícil de gestionar para España. Por último, el giro atlantista afectó a las relaciones con América Latina porque acabó proyectando la profunda división ideológica que padece el continente a la lucha política en nuestro país.
En la crisis de Venezuela, el Gobierno español se ha alineado con los países que reclaman la presentación de las actas que permitirían conocer el resultado electoral y, además, el fin de la represión contra los opositores, saldada con una veintena de víctimas mortales y centenares de detenciones. Ir más allá, como pretende el PP al exigir que se reconozca al candidato de la oposición, es incurrir en una práctica que puede acabar volviéndose contra los demócratas en Venezuela y en todo el mundo: validar al margen de los procedimientos institucionales de un país algo tan decisivo como es la elección de su jefe de Estado. Entre denunciar la manipulación de las instituciones perpetrada por el Gobierno de Maduro y reconocer desde fuera al candidato de la oposición media una distancia que, de no ser recorrida por sus pasos, puede conducir a un enfrentamiento abierto entre las partes. De las declaraciones de los portavoces del PP se desprende que su estrategia consiste en recorrer esa distancia al galope, y no tanto porque, en su análisis, las consecuencias previsibles sean las mejores para Venezuela y para España, sino porque pueden ser instrumentalizadas, piensan, contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
La precipitación con la que pretende actuar el Partido Popular no es, con todo, el único riesgo en el tratamiento de la crisis venezolana; el otro riesgo reside en no recorrer en absoluto la distancia entre la denuncia de Maduro y el reconocimiento de Edmundo González. Es el riesgo al que se estaría exponiendo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La variada rumorología acerca de su relación con el régimen venezolano no debería sustituir el análisis más sustancial de la difícil posición institucional en la que él mismo se ha colocado y, de rebote, ha colocado a España. Y no solo ahora, al guardar silencio cuando todos los observadores han hecho públicos sus informes, sino antes también, al aceptar en su momento formar parte de los organismos, fundaciones y personalidades a los que Maduro permitió ser testigos del desarrollo de las elecciones. Al asumir la tarea de observador, el expresidente adquirió un compromiso implícito: avalar el proceso, si esa hubiera sido su conclusión, o denunciarlo, si advirtió indicios de fraude. Lo que no es posible es que el papel de observador que aceptó se transforme sobre la marcha en el de mediador, como sostienen quienes tratan de justificar su silencio. Entre otras razones porque el silencio del expresidente ha ratificado la desconfianza de la oposición venezolana, y en esas condiciones no parece en principio viable que encabece ninguna mediación.
Antes de que comenzara el proceso electoral, la Unión Europea fue vetada como observadora. Puede que el expresidente Zapatero se esforzara para que el régimen de Maduro levantara el veto, pero desde el momento en que no fue levantado, él, como expresidente de un país europeo, tenía que haber expresado de manera inequívoca la jerarquía de sus lealtades institucionales: permanecer como observador, en aquel momento, significaba que su lealtad europea no era la primera. Cuando, después, una delegación del Partido Popular no recibió autorización para entrar en Venezuela, el dilema acerca de la jerarquía de lealtades se reprodujo y, al igual que en el caso de la Unión, puede que el expresidente también realizara gestiones y que las gestiones fracasaran. En este caso, la posición institucional del expresidente le obligaba cuando menos a algún tipo de declaración porque, intentaran o no hacer de su gesto un espectáculo, lo cierto es que los diputados populares no dejaban de ser por ello miembros del Parlamento español. Rodríguez Zapatero tampoco ha hablado, por último, cuando los dirigentes del Grupo de Puebla han ido denunciando cada vez con más contundencia el fraude electoral en Venezuela.
Llegados a este punto, carece de sentido seguir especulando acerca de por qué calla Zapatero. De lo que se trata es, por el contrario, de exigirle que culmine la misión que aceptó realizar, a pesar de todos los riesgos que la sobrevolaban. Que el expresidente Zapatero no se pronuncie sobre lo que ha visto en Venezuela es reprochable por múltiples razones. Unas, las más importantes, institucionales, porque las palabras y los silencios de un expresidente del Gobierno español afectan al prestigio de la democracia española. Otras razones, por el contrario, son políticas, y tienen que ver con el hecho de que, según el entorno más cercano del expresidente, él y otros miembros de sus gobiernos mantienen una actividad política fuera de los cauces ordinarios de la diplomacia en áreas sensibles de la acción exterior de España, como Marruecos, Guinea Ecuatorial y, de ser ciertas algunas informaciones periodísticas recientes, China y otras potencias de Asia. Y existe una última razón, más ideológica, incluso sentimental si se prefiere, y es que la izquierda democrática en España no se merece que, habiéndose desvinculado de los mitos políticos forjados en América Latina, la derecha y la ultraderecha puedan seguir reprochándole con respecto a Venezuela el silencio clamoroso, ininteligible e inaceptable de un expresidente socialista, justificando ahí, además, por qué el imprescindible consenso exterior está roto.
Nota publicada originalmente en EL PAÍS DE ESPAÑA el 21 de agosto de 2024

